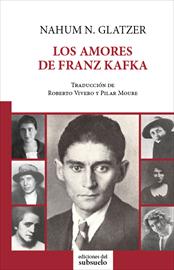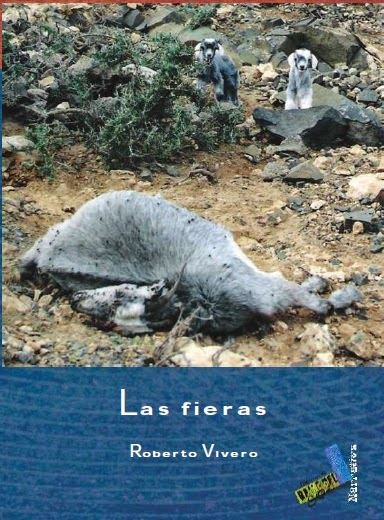viernes, 31 de diciembre de 2010
lunes, 13 de diciembre de 2010
DEL HOMO REDUCTUS AL HOMO ERECTUS
MATHESON, Richard. El hombre menguante. Barcelona: Bruguera, 1980.
[The Incredible Shrinking Man, 1957. Director: Jack Arnold]
¿Cuál es la diferencia entre el género de ciencia ficción y el de las utopías literarias? ¿Son 1984, El señor de las moscas, La isla del doctor Moreau o Nosotros obras del primer o del segundo género? En términos generales, podríamos sostener la hipótesis de trabajo (con su margen para las excepciones) según la cual el género utópico nos muestra a personajes bien perfilados expuestos a un medio tan objetivo como imaginado (e imaginable racionalmente) y tan protagonista como los protagonistas que agonizan en él, mientras que la ciencia ficción parece que o bien nos transporta a un medio futurible pero esencialmente idéntico al de hoy en día para recordarnos que el mundo fue, es y será siempre el mismo mientras el hombre siga siendo hombre, o bien nos hace espectadores de las aventuras de un personaje que sufre algún tipo de alteración que lo expulsa de la “normalidad” dentro del mundo conocido y permanente de lo cotidiano.
El hombre menguante se encontraría, según estos criterios, en el segundo caso. ¿Y qué valor, habrá que preguntarse ahora, tiene la ciencia ficción, tanto dentro de la Literatura y, por lo tanto, como fuente de conocimiento? Pocos habrá que se atrevan a sostener que, por ejemplo, la Utopía de Moro no es más que una insustancial fantasía bien escrita. La ciencia ficción es tangente a la utopía en el punto en el que se recuerda que toda realidad es el fruto de lo que en el pasado fue utopía para unos pocos. El futuro, esa dimensión esencialmente humana, es explorado por una suerte de imaginación trascendental que ahonda en el presente eterno (el cual incluye sus potencialidades) para hallarlo en un tiempo casi ajeno a la intuición.
Desde este punto de vista, obras de marcado carácter filosófico (prescindiendo del género en el que la pedagogía y las ventas imponen) tales como El hombre undimensional de Marcuse, o El hombre sin atributos de Musil, no estarían tan alucinadamente alejados de libros como El doctor Jeckyll y míster Hyde, El hombre invisible o Los viajes de Gulliver. Junto a estos, bien podríamos ubicar la obra de Matheson El hombre menguante. Por supuesto, no hace falta tentar la suerte y tratar de quitarle el pan de boca a Isaac Asimov con preguntas perspicaces y capciosas como la siguiente: “¿Y qué les sucederá a todos estos autores de ciencia ficción y utopías varias cuando, por ejemplo, comparamos al hombre menguante con el insecto de La metamorfosis? Seamos cautamente cínicos…
 Scott Carey comienza a menguar y se enfrenta a una realidad postnietzscheana: La vida sin realidad. La conciencia de ser hombre le informa de su perenne conciencia y de sus urgentes necesidades: si el medio físico (personal o circunstancial) se transforma hasta cierto punto, las ficciones se desvelan como tales (cuando no como mentiras) y tan sólo queda la conciencia y la urgencia como fundamento y límite del ser humano. Este hombre que se aleja de la comunidad por una cuestión de cantidad, no de calidad, teme la desaparición en uno de esos conceptos heredados que le amargan la existencia: la medida como realidad y la ficticia (por antropológica) noción de unidad que sustentan la idea de realidad y muerte propia de esa realidad. Una vez rasgado el velo de la realidad de ficción, realidad funcional y que funciona siempre y cuando se conserve la medida de las cosas y de uno mismo en función no de su propia conciencia y de sus urgencias, sino de las cosas; una vez rasgado el velo de esa ficticia realidad, el hombre, Scott Carey, alienado de lo familiar, comienza por rendirse, a través de los viejos intentos con los viejos métodos, a la indefensión de un medio enraizado en la ficción de la unidad que funciona cuando todos cierran los ojos a la vez. Pero una vez pasado el torpe intento de la espera por los demás, comienzan los fracasos ante la nuda tentativa de sobrevivir. Es entonces cuando la conciencia, por primera vez, se pregunta de qué sueños ha despertado para encontrarse con la pesadilla del mero ser. No queda más que luchar y la lucha no se convierte sino que se presenta como la eterna manifestación de la esencia del ser humano: un ser miserable y menesteroso que ha de vencerse a sí mismo para vencer. Al final, justo cuando Scott Carey es completamente abandonado a su suerte y se considera desahuciado, surge en él una fuerza y una esperanza que van más allá de lo que presumía conocer: vencido el plazo temporal del último milímetro, aguanta un poco más y llega a saber que su inteligencia lo hace único y que el mundo no se acaba en esa terca dimensión de la unidad antropomórfica:
Scott Carey comienza a menguar y se enfrenta a una realidad postnietzscheana: La vida sin realidad. La conciencia de ser hombre le informa de su perenne conciencia y de sus urgentes necesidades: si el medio físico (personal o circunstancial) se transforma hasta cierto punto, las ficciones se desvelan como tales (cuando no como mentiras) y tan sólo queda la conciencia y la urgencia como fundamento y límite del ser humano. Este hombre que se aleja de la comunidad por una cuestión de cantidad, no de calidad, teme la desaparición en uno de esos conceptos heredados que le amargan la existencia: la medida como realidad y la ficticia (por antropológica) noción de unidad que sustentan la idea de realidad y muerte propia de esa realidad. Una vez rasgado el velo de la realidad de ficción, realidad funcional y que funciona siempre y cuando se conserve la medida de las cosas y de uno mismo en función no de su propia conciencia y de sus urgencias, sino de las cosas; una vez rasgado el velo de esa ficticia realidad, el hombre, Scott Carey, alienado de lo familiar, comienza por rendirse, a través de los viejos intentos con los viejos métodos, a la indefensión de un medio enraizado en la ficción de la unidad que funciona cuando todos cierran los ojos a la vez. Pero una vez pasado el torpe intento de la espera por los demás, comienzan los fracasos ante la nuda tentativa de sobrevivir. Es entonces cuando la conciencia, por primera vez, se pregunta de qué sueños ha despertado para encontrarse con la pesadilla del mero ser. No queda más que luchar y la lucha no se convierte sino que se presenta como la eterna manifestación de la esencia del ser humano: un ser miserable y menesteroso que ha de vencerse a sí mismo para vencer. Al final, justo cuando Scott Carey es completamente abandonado a su suerte y se considera desahuciado, surge en él una fuerza y una esperanza que van más allá de lo que presumía conocer: vencido el plazo temporal del último milímetro, aguanta un poco más y llega a saber que su inteligencia lo hace único y que el mundo no se acaba en esa terca dimensión de la unidad antropomórfica:“Scott Carey corrió hacia su nuevo mundo, buscando”.
[Monólogo final de la película]
Etiquetas:
Lecturas
miércoles, 8 de diciembre de 2010
LA MARCHA RADEZTZKY
ROTH, Joseph. The Radetzcky March. London: Granta Books, 2003. [Traducción: Michael Hofmann].

Así que llego a casi los cuarenta años y aunque consciente de que no es verdad, hace tiempo que me siento en peligro de cuarentena perpetua, una cuarentena ilusoria, e ilusa, consistente en no tener más libros extraordinarios que leer después de toda una vida dedicada a la ratonería de librería y biblioteca. Por supuesto, no es verdad y la consciencia de la falacia hace que recuerde que no se trata más que de una reacción de impaciencia ante el hecho de no dar ya tan fácilmente con obras que valgan la pena y el tiempo de ser leídas.
Entonces, en mi búsqueda de información sobre qué supuso la Gran Guerra para Europa (para el mundo), llego a ese título tantas veces leído en los catálogos y que nunca fue una prioridad. Ahora es el momento. Y lo leo, y me quedo aturdido, dichosamente aturdido por una novela en la se describe y muestra la caída, parálisis y agonía de Europa (la puntilla y muerte, como todos sabemos, se la dará la Segunda Guerra Mundial).
Aunque Roth siente nostalgia por el mundo que se acaba en 1914, no lo hace sin cierta ironía, sin cierta resignación triste y socarrona. La familia Trotta es víctima, más que de sus actos, de la muerte de Dios, de la ficción del “progreso”, de la impotencia del individuo, del triunfo de las masas, de la pérdida de fe en los valores “tradicionales”, de la miseria producida por la Revolución Industrial: la familia Trotta es víctima de sus propias virtudes, virtudes que en el nuevo mundo si no son defectos, sí son inconvenientes, taras, obstáculos para adaptarse a este nuevo orden de cosas en las que a los valores y a las pasiones los sustituyen los intereses, nada más, con sus secuaces la cicatería y la ruindad. Tras la Primera Guerra Mundial adviene el nuevo imperio no de la atomización nacionalista, ni del individuo solo y sin él mismo, sino el imperio planetario de la alianza sempiterna de los tontos y los malos.
Entonces, en mi búsqueda de información sobre qué supuso la Gran Guerra para Europa (para el mundo), llego a ese título tantas veces leído en los catálogos y que nunca fue una prioridad. Ahora es el momento. Y lo leo, y me quedo aturdido, dichosamente aturdido por una novela en la se describe y muestra la caída, parálisis y agonía de Europa (la puntilla y muerte, como todos sabemos, se la dará la Segunda Guerra Mundial).
Aunque Roth siente nostalgia por el mundo que se acaba en 1914, no lo hace sin cierta ironía, sin cierta resignación triste y socarrona. La familia Trotta es víctima, más que de sus actos, de la muerte de Dios, de la ficción del “progreso”, de la impotencia del individuo, del triunfo de las masas, de la pérdida de fe en los valores “tradicionales”, de la miseria producida por la Revolución Industrial: la familia Trotta es víctima de sus propias virtudes, virtudes que en el nuevo mundo si no son defectos, sí son inconvenientes, taras, obstáculos para adaptarse a este nuevo orden de cosas en las que a los valores y a las pasiones los sustituyen los intereses, nada más, con sus secuaces la cicatería y la ruindad. Tras la Primera Guerra Mundial adviene el nuevo imperio no de la atomización nacionalista, ni del individuo solo y sin él mismo, sino el imperio planetario de la alianza sempiterna de los tontos y los malos.

Por supuesto, el mundo que encarnaba el Imperio Austro-Húngaro estaba condenado a desaparecer, y ante lo necesario se puede entonar un réquiem, pero resultaría absurdo plañir infinitamente ante la ley universal del tiempo: los tiempos que se suceden. Roth no busca culpables: todos son culpables e inocentes: los que se agarraban a una estructura teocrática de la sociedad y los que desintegraban en utopías sin fundamento el mero hecho de ser humano. Los Trotta salieron, campesinos, de la tierra, y a ella, como todos los hombres, vuelven uno tras otro: el bisabuelo (figura de un estoicismo bíblico), el héroe de Solferino (enemigo a ultranza de la mentira en un mundo en el que no hay verdades ni mentiras, sólo ficciones), el padre (funcionario del Imperio que se mantiene en la maquinaria herrumbrosa como un engranaje perfecto a punto de ser consciente de su inutilidad), y el hijo, Carl Joseph, hijo de su abuelo, perdido entre dos mundos, atrapado sin salida ni futuro entre una herencia sin cotización en el mercado del mundo y un mundo que acumulará ruinas sobre ruinas para hacer de su nada un desierto de deshechos.
A Joseph Roth se le nota el arte periodístico (es decir, no se le nota que fue periodista): léase, por ejemplo, el capítulo 9, del cual buena parte podría aparecer ilustrado en un suplemento dominical de hoy en día. No se trata de un defecto, sino más bien de todo lo contrario, de la bella forma de introducir en la técnica literaria una realidad estilística que obedece a un nuevo orden de cosas. La soltura de estas descripciones y comentarios se combina con escenas no exentas de fuerza, lirismo, humor y sensibilidad. Creo que nadie puede permanecer impasible ante el capítulo 10, en el que se narra la muerte del fiel servidor Jacques (escena que nos retrotrae a la monumental Muerte de Iván Ilich); ni se puede no sonreír con amargura y compasión al leer, en el capítulo 18, el encuentro entre dos viejos niños, dos cadáveres vivos, Herr von Trotta y el Emperador Francisco José I; ni es posible quedar imperturbable ante el sacrificio del criado Onufri para salvar el honor de Carl Jospeh: “He did not understand, Lieutenant Trotta, that rough peasant lads with noble hearts really existed, and that many things that really exist in the world were copied and put in bad books; they were bad copies, that’s all” (p. 290), nos dice el narrador; y tampoco puede uno dejar de asombrarse ante la aguda visión de la relación entre el joven y último Trotta y Frau von Taussig, a la altura de la penetración psicológica del Adolfo de Benjamín Constant; ni está libre de no dejarse arrastrar por el aquelarre, por esa noche de Walpurgis, por esa danza macabra en la que deviene la fiesta y la marcha fúnebre ante la noticia del asesinato del archiduque Francisco Fernando. Ciertamente, estamos ante una novela que quintaesencia literariamente lo mejor de La Montaña Mágica de Thomas Mann y la visión apocalíptica de un Karl Kraus.
A Joseph Roth se le nota el arte periodístico (es decir, no se le nota que fue periodista): léase, por ejemplo, el capítulo 9, del cual buena parte podría aparecer ilustrado en un suplemento dominical de hoy en día. No se trata de un defecto, sino más bien de todo lo contrario, de la bella forma de introducir en la técnica literaria una realidad estilística que obedece a un nuevo orden de cosas. La soltura de estas descripciones y comentarios se combina con escenas no exentas de fuerza, lirismo, humor y sensibilidad. Creo que nadie puede permanecer impasible ante el capítulo 10, en el que se narra la muerte del fiel servidor Jacques (escena que nos retrotrae a la monumental Muerte de Iván Ilich); ni se puede no sonreír con amargura y compasión al leer, en el capítulo 18, el encuentro entre dos viejos niños, dos cadáveres vivos, Herr von Trotta y el Emperador Francisco José I; ni es posible quedar imperturbable ante el sacrificio del criado Onufri para salvar el honor de Carl Jospeh: “He did not understand, Lieutenant Trotta, that rough peasant lads with noble hearts really existed, and that many things that really exist in the world were copied and put in bad books; they were bad copies, that’s all” (p. 290), nos dice el narrador; y tampoco puede uno dejar de asombrarse ante la aguda visión de la relación entre el joven y último Trotta y Frau von Taussig, a la altura de la penetración psicológica del Adolfo de Benjamín Constant; ni está libre de no dejarse arrastrar por el aquelarre, por esa noche de Walpurgis, por esa danza macabra en la que deviene la fiesta y la marcha fúnebre ante la noticia del asesinato del archiduque Francisco Fernando. Ciertamente, estamos ante una novela que quintaesencia literariamente lo mejor de La Montaña Mágica de Thomas Mann y la visión apocalíptica de un Karl Kraus.

[Escudo del Imperio Austro-Húngaro]
Una novela que no sólo habla de una época de la Historia, sino de lo que subyace a la Historia misma: The Generations of Men (tal y como reza el título del bellísimo libro de Judith Wright), la sucesión de las generaciones de los hombres y lo que eso conlleva de paradójica fusión de linealidad y circularidad (léase, por ejemplo, De padres a hijos, de Mika Waltari), y de pérdidas sin remedio iluminadas por la sombra del caos de lo nuevo y la brillante luz de la decadencia, tal y como resplandecen en ese perfecto cuadro de lo que todo cambia para que nada cambie que es El Gatopardo de Lampedusa.
El libro acaba con una solitaria partida de ajedrez:
“Dr Skovronnek asked to be dropped outside the café. He went to his regular table, as he did every day. The chess board was there, quite as if the District Commissioner hadn’t died. The waiter came to clear it away, but Skovronnek said: ‘No, leave it there!’ And he played a game with himself, smiling and shaking his head from time to time, looking at the empty chair opposite, in his ears the gentle rushing sound of the autumn rain, which still pattered indefatigably against the window panes” (p. 363).
En el nuevo tablero del ajedrez de la política, ya no se puede hacer nada más que retirarse a una casilla solitaria para jugar con la memoria y la conciencia la partida previa a la gran partida.
Una novela que no sólo habla de una época de la Historia, sino de lo que subyace a la Historia misma: The Generations of Men (tal y como reza el título del bellísimo libro de Judith Wright), la sucesión de las generaciones de los hombres y lo que eso conlleva de paradójica fusión de linealidad y circularidad (léase, por ejemplo, De padres a hijos, de Mika Waltari), y de pérdidas sin remedio iluminadas por la sombra del caos de lo nuevo y la brillante luz de la decadencia, tal y como resplandecen en ese perfecto cuadro de lo que todo cambia para que nada cambie que es El Gatopardo de Lampedusa.
El libro acaba con una solitaria partida de ajedrez:
“Dr Skovronnek asked to be dropped outside the café. He went to his regular table, as he did every day. The chess board was there, quite as if the District Commissioner hadn’t died. The waiter came to clear it away, but Skovronnek said: ‘No, leave it there!’ And he played a game with himself, smiling and shaking his head from time to time, looking at the empty chair opposite, in his ears the gentle rushing sound of the autumn rain, which still pattered indefatigably against the window panes” (p. 363).
En el nuevo tablero del ajedrez de la política, ya no se puede hacer nada más que retirarse a una casilla solitaria para jugar con la memoria y la conciencia la partida previa a la gran partida.
[La Marcha Radetzky de Strauss dirigida por Karajan]
Etiquetas:
Lecturas
sábado, 4 de diciembre de 2010
DIABÓLICAS Y DEMONIZADAS
BARBEY D’AUREVILLY, Jules. Las diabólicas. Barcelona: Bruguera, 1984.
 En el “Prefacio” a la primera edición de su obra (1874), Barbey D’Aurevilly ve venir la que se le va a caer encima: la censura; una censura que por aquel entonces no era, como la de hoy, moco de pavo, es decir, un recurso para hacerse famoso y ganar mucho dinero. La censura te llevaba a juicio y la polémica raramente reportaba ingresos.
En el “Prefacio” a la primera edición de su obra (1874), Barbey D’Aurevilly ve venir la que se le va a caer encima: la censura; una censura que por aquel entonces no era, como la de hoy, moco de pavo, es decir, un recurso para hacerse famoso y ganar mucho dinero. La censura te llevaba a juicio y la polémica raramente reportaba ingresos.
Barbey D’Aurevilly se disculpa por lo licencioso del tema y por lo atrevido de las imágenes, e insiste en que él es un moralista que muestra lo nocivo para que los demás aprendan a rechazarlo y evitarlo. Curiosa pedagogía moral. Por suerte, sólo es arte y lo demás son zarandajas circunstanciales: los seis cuentos de Las diabólicas destilan una agudeza de conciencia y estilística que los colocan entre las lecturas imprescindibles para todo aquel que desee hacer una descripción analítica de la realidad mientras se experimenta con la mismísima literatura.
Desde el nouveau roman y esa pereza disfrazada de descreimiento que es la postmodernidad, ya no se estilan los programas teóricos a priori, las intenciones fundamentales previas a la escritura, una visión articulada en lógica con palabras sobre el mundo, el hombre y el arte. Atrás (y siempre por delante) quedará, por ejemplo, el prólogo de Balzac a su Comedia humana, y pocos recuerdan lo dicho por Lawrence Durrell como encabezamiento del Cuarteto de Alejandría. Barbey D’Aurevilly nos hace conocer su teoría literaria como comentario al comportamiento de ciertos personajes en una de sus reuniones sociales:
 [Barbey D’Aurevilly. Cuadro de Émile Lévy]
[Barbey D’Aurevilly. Cuadro de Émile Lévy]
“¿Es menester observar que, en aquella reunión de hombres y mujeres de la buena sociedad, no se tenía la pedantería de debatir cuestiones literarias? Preocupaba el fondo de las cosas, que no la forma. Cada uno de aquellos moralistas superiores, de aquellos profundos conocedores, en diversos grados, de la pasión y la vida, que ocultaban serias experiencias tras sus triviales palabras y sus aires indiferentes, no veía entonces en la novela sino una cuestión de naturaleza humana, de costumbres y de historia. Y nada más. ¿Pero acaso no lo es eso todo?” (p. 159).
Naturaleza humana, costumbres e historia: resumen de la idea de narración para D’Aurevilly, quien, por lo demás, a la hora de escribir (y sin necesidad de teorizar sobre el particular) nunca se olvida del estilo y la técnica. Poco puede extrañar que este escritor defendiese a Balzac y atacase a Flaubert. Y nosotros pensamos: ¿Qué necesidad hay de estas sandeces de atacar y defender? Pero, en cualquier caso, he aquí un escritor que se aclara y aclara a pesar de lo que a todos les pesa: la carga de error inherente a la estupidez humana. En su valentía y sagacidad, Barbey D’Aurevilly, al comienzo de su última narración, “La venganza de una mujer”, nos avisa:
“Con frecuencia he oído hablar de la audacia de la literatura moderna; pero personalmente nunca he prestado crédito a tal audacia. Dicho reproche no deja de ser una fanfarronada… moral” (p. 275).
 [Portada de una edición ilustrada del cuento La venganza de una mujer]
[Portada de una edición ilustrada del cuento La venganza de una mujer]
Desde luego, el Naturalismo tenía que dejarlo indiferente. Y recordemos que este hombre defendió a Baudelaire, lo que lo libera de cualquier sospecha de estrechez puritana. Unos renglones más adelante, nos pregunta si sabemos de algún escritor que, por ejemplo, haya tratado sin tapujos el tema del incesto. Y continúa: “La literatura moderna, a la que la gazmoñería le arroja su piedrecita, jamás se ha atrevido con las historias de Mirra, de Agripina y de Edipo, que son historias que se mantienen, créanme, perfectamente vivas” (p. 276).
Estas reflexiones valen más que nunca en estos tiempos de censura galopante y de puritanismo descerebrado y de cobardías e intereses y otras majaderías, al fin y al cabo, al servicio del plato de garbanzos con el que llenar el plato nuestro de cada día gracias al cucharón de eso que se vende y que algunos llaman arte e incluso arte valiente.
Jules Barbey D’Aurevilly nos recuerda a otros escritores franceses que sin el renombre y el aura de, por ejemplo, un Théophile Gautier, siguen enseñándonos a leer y a escribir, como también sucede con Auguste Villiers de L'Isle-Adam (curiosamente, muerto, como el primero, en 1889).
 [Lilith. John Collier]
[Lilith. John Collier]
Por otra parte, la lectura de esta obra me ha recordado a otras “diabólicas” de la literatura. Me refiero, por ejemplo, a mujeres demonizadas hasta el escarnio o el ridículo como madame Hanska, Louise Colet, Lou Andreas-Salomé o Felice Bauer (figuras que se remontan, quizás, a la Jantipa de Sócrates). Tal vez haya que esperar al advenimiento de un nuevo D’Aurevilly para darles a estas diabólicas su justo valor.
 En el “Prefacio” a la primera edición de su obra (1874), Barbey D’Aurevilly ve venir la que se le va a caer encima: la censura; una censura que por aquel entonces no era, como la de hoy, moco de pavo, es decir, un recurso para hacerse famoso y ganar mucho dinero. La censura te llevaba a juicio y la polémica raramente reportaba ingresos.
En el “Prefacio” a la primera edición de su obra (1874), Barbey D’Aurevilly ve venir la que se le va a caer encima: la censura; una censura que por aquel entonces no era, como la de hoy, moco de pavo, es decir, un recurso para hacerse famoso y ganar mucho dinero. La censura te llevaba a juicio y la polémica raramente reportaba ingresos.Barbey D’Aurevilly se disculpa por lo licencioso del tema y por lo atrevido de las imágenes, e insiste en que él es un moralista que muestra lo nocivo para que los demás aprendan a rechazarlo y evitarlo. Curiosa pedagogía moral. Por suerte, sólo es arte y lo demás son zarandajas circunstanciales: los seis cuentos de Las diabólicas destilan una agudeza de conciencia y estilística que los colocan entre las lecturas imprescindibles para todo aquel que desee hacer una descripción analítica de la realidad mientras se experimenta con la mismísima literatura.
Desde el nouveau roman y esa pereza disfrazada de descreimiento que es la postmodernidad, ya no se estilan los programas teóricos a priori, las intenciones fundamentales previas a la escritura, una visión articulada en lógica con palabras sobre el mundo, el hombre y el arte. Atrás (y siempre por delante) quedará, por ejemplo, el prólogo de Balzac a su Comedia humana, y pocos recuerdan lo dicho por Lawrence Durrell como encabezamiento del Cuarteto de Alejandría. Barbey D’Aurevilly nos hace conocer su teoría literaria como comentario al comportamiento de ciertos personajes en una de sus reuniones sociales:
 [Barbey D’Aurevilly. Cuadro de Émile Lévy]
[Barbey D’Aurevilly. Cuadro de Émile Lévy]“¿Es menester observar que, en aquella reunión de hombres y mujeres de la buena sociedad, no se tenía la pedantería de debatir cuestiones literarias? Preocupaba el fondo de las cosas, que no la forma. Cada uno de aquellos moralistas superiores, de aquellos profundos conocedores, en diversos grados, de la pasión y la vida, que ocultaban serias experiencias tras sus triviales palabras y sus aires indiferentes, no veía entonces en la novela sino una cuestión de naturaleza humana, de costumbres y de historia. Y nada más. ¿Pero acaso no lo es eso todo?” (p. 159).
Naturaleza humana, costumbres e historia: resumen de la idea de narración para D’Aurevilly, quien, por lo demás, a la hora de escribir (y sin necesidad de teorizar sobre el particular) nunca se olvida del estilo y la técnica. Poco puede extrañar que este escritor defendiese a Balzac y atacase a Flaubert. Y nosotros pensamos: ¿Qué necesidad hay de estas sandeces de atacar y defender? Pero, en cualquier caso, he aquí un escritor que se aclara y aclara a pesar de lo que a todos les pesa: la carga de error inherente a la estupidez humana. En su valentía y sagacidad, Barbey D’Aurevilly, al comienzo de su última narración, “La venganza de una mujer”, nos avisa:
“Con frecuencia he oído hablar de la audacia de la literatura moderna; pero personalmente nunca he prestado crédito a tal audacia. Dicho reproche no deja de ser una fanfarronada… moral” (p. 275).
 [Portada de una edición ilustrada del cuento La venganza de una mujer]
[Portada de una edición ilustrada del cuento La venganza de una mujer]Desde luego, el Naturalismo tenía que dejarlo indiferente. Y recordemos que este hombre defendió a Baudelaire, lo que lo libera de cualquier sospecha de estrechez puritana. Unos renglones más adelante, nos pregunta si sabemos de algún escritor que, por ejemplo, haya tratado sin tapujos el tema del incesto. Y continúa: “La literatura moderna, a la que la gazmoñería le arroja su piedrecita, jamás se ha atrevido con las historias de Mirra, de Agripina y de Edipo, que son historias que se mantienen, créanme, perfectamente vivas” (p. 276).
Estas reflexiones valen más que nunca en estos tiempos de censura galopante y de puritanismo descerebrado y de cobardías e intereses y otras majaderías, al fin y al cabo, al servicio del plato de garbanzos con el que llenar el plato nuestro de cada día gracias al cucharón de eso que se vende y que algunos llaman arte e incluso arte valiente.
Jules Barbey D’Aurevilly nos recuerda a otros escritores franceses que sin el renombre y el aura de, por ejemplo, un Théophile Gautier, siguen enseñándonos a leer y a escribir, como también sucede con Auguste Villiers de L'Isle-Adam (curiosamente, muerto, como el primero, en 1889).
 [Lilith. John Collier]
[Lilith. John Collier]Por otra parte, la lectura de esta obra me ha recordado a otras “diabólicas” de la literatura. Me refiero, por ejemplo, a mujeres demonizadas hasta el escarnio o el ridículo como madame Hanska, Louise Colet, Lou Andreas-Salomé o Felice Bauer (figuras que se remontan, quizás, a la Jantipa de Sócrates). Tal vez haya que esperar al advenimiento de un nuevo D’Aurevilly para darles a estas diabólicas su justo valor.
Etiquetas:
Lecturas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)