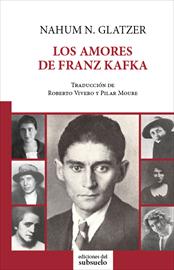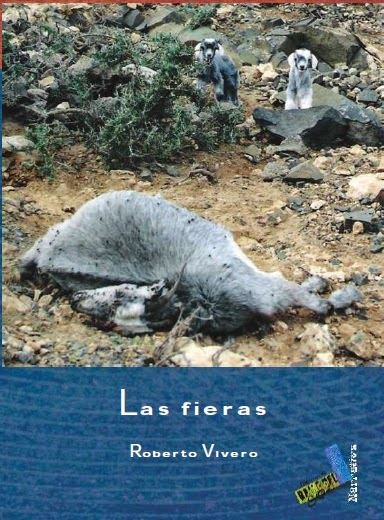Terminaba la entrada anterior
de este blog con unas palabras de Giacomo Joyce: “What then? Write it, damn you, write it! What
else are you good for?”. Con poco más de treinta años, Joyce desea a su alumna,
un deseo que junto a su insatisfacción le da pie a pensar en la muerte y en el
envejecimiento, en el progresivo avance de la imposibilidad aunque en principio
se sienta el impulso hacia y la capacidad material de la satisfacción, de lo
posible. Uno sigue viviendo y la vida alrededor lo va abandonando, o, más bien,
deja de hacerle caso: uno puede y, sin embargo, es imposible. Ante esta deserción
de la vida, Joyce se encuentra con lo que es: Literatura.
Esto me recordó a Goethe, su
deseo por la joven Ulrike von Levetzow y la Elegía
de Marienbad, al menos tal y como lo describe Stefan Zweig.[1] El hombre de setenta y
cuatro años se enamora de la joven de diecinueve. “Ese hombre reservado,
endurecido, pedante, en el que lo poético casi se ha convertido en una costra
de erudición, únicamente obedece desde hace décadas al sentimiento” (p. 159). Goethe
siente la pasión del amor, y ese amor no es correspondido: “Empieza el grotesco
espectáculo, en el que lo trágico raya con facilidad en la sátira” (p. 160).
En lo grotesco y satírico habría
caído cualquiera, pero no Goethe: “este gran hombre que todo lo presiente tiene
la sensación de que en su vida algo formidable ha concluido. Pero, eterno
compañero del más profundo dolor, en la hora más sombría surge el viejo
consuelo. Sobre el que pena desciende el genio, y aquel que en la Tierra no
encuentra alivio invoca a Dios. Una vez más, como tantas otras y no por última,
Goethe escapa a la vivencia a través de la poesía” (p. 161).
Yo, que un día
favorito de los dioses fuera,
me he perdido a mí
mismo y al universo (p. 164).
Goethe cae enfermo. Su amigo
Zelter acude en su ayuda, reconoce el origen del mal y lo cura leyéndole la Elegía. “Goethe se salva – puede decirse
– por medio de ese poema. Al fin ha superado la angustia, ha vencido la última
y trágica esperanza […] De ahora en adelante, su vida pertenece por entero al
trabajo. Puesto a prueba, ha renunciado a que su destino recomience, con lo que
otro gran empeño dirige su vida: rematar su obra” (p. 167). Terminará, por fin,
el Wilhelm Meister y el Fausto.
Zweig, con esa mezcla suya tan
atractiva de lirismo y análisis, va concluyendo: “Entre esas dos esferas del
sentimiento, entre el último deseo y la última renuncia, entre emprender algo
nuevo o rematar lo ya hecho, se encuentra, como un apogeo, como un instante
inolvidable de íntima reflexión, aquel 5 de septiembre, la despedida de
Karlsbad, la despedida del amor, transformada en eternidad a través del
conmovedor lamento” (p. 167).
Se diría, siguiendo a Zweig,
que la Literatura viene a sustituir a la vida y lo hace aportando no un sucedáneo,
un sustituto de valor inferior, sino algo que la trasciende para fijar uno de
sus instantes eternamente: la vida rechaza al hombre y el hombre le regala a la
vida su inmortalidad, su sentido. Podría ser, pero, sinceramente, creo que no
es así.
Goethe se acaba. Goethe, como
Joyce, no siente ninguna tentación. No hay ningún conflicto entre la Literatura
y la vida: la vida no es más que un pre-texto. Tanto la satisfacción como la
insatisfacción habrían tenido el mismo resultado, llámese lamento o himno:
Literatura. Porque la Literatura se alimenta de la vida y la vida, sin la
Literatura, tiene tanto sentido como la vida de Ulrike von Levetzow sin Goethe
y sin la Elegía de Marienbad:
ninguno. Goethe hizo lo que siempre había hecho: llevar hasta el extremo lo
posible. Y llega al extremo de lo posible, y se acaba.
[1] ZWEIG, Stefan. “La Elegía de
Marienbad. Goethe entre Karlsbad y Weimar. 5 de septiembre de 1823”, en Momentos estelares de la humanidad. Barcelona:
Acantilado, 2012. Traducción de Berta Vias Mahou.